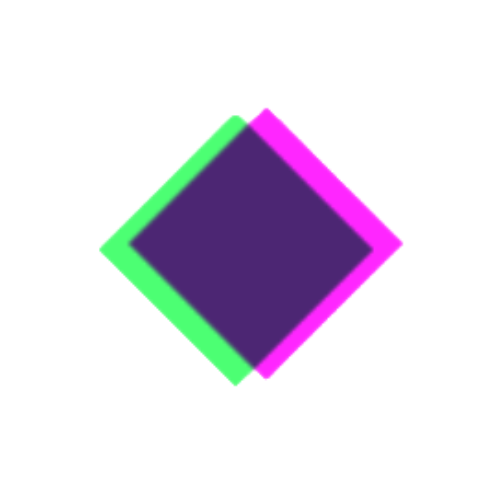Hola. ¿Cómo sigue todo del otro lado? Mayo empezó con la fecha más importante del mundo mundial: el Día de las y los Trabajadores. Desde aquí, deseo que hayas tenido un hermoso día de celebración y lucha ✊
En esta entrega quiero compartirte algunas lecturas e invitarte a que pensemos juntes sobre cómo se ha transformado el mercado laboral con la aparición de las plataformas digitales de trabajo. Gracias a ellas, en los últimos diez años fueron surgiendo nuevas formas de empleo que combinan, por supuesto, el uso de tecnologías digitales, lugares de trabajo que no son tradicionales y nuevos acuerdos laborales que, en su gran mayoría, ofrecen un modelo de trabajo informal y precarizado.
Muchas veces, estas plataformas digitales son erróneamente definidas como “economía colaborativa”, un concepto que sí puede aplicar para algunas de ellas, pero para otras termina siendo engañoso porque está muy lejos de reflejar la realidad.
¿Qué implica el trabajo de plataformas? ¿Cuál es el rol de las mujeres y las disidencias sexuales en ellas? ¿En qué aplicaciones trabajan las mujeres? ¿Es realmente un sistema que iguala? ¿Qué plataformas de trabajo queremos para nosotras?
Lo primero: no todas las plataformas digitales de trabajo son “economía colaborativa”
Rachel Botsman es una escritora e investigadora británica especializada en temas de economía y consumos colaborativos. En 2013, Rachel publicó el artículo The Sharing Economy Lacks A Shared Definition (La economía compartida carece de una definición compartida), en el que planteaba el desafío de definir la idea de la “economía colaborativa”, sus componentes y los modelos que la integran: consumo colaborativo (collaborative consumption), economía entre pares (peer economy), economía compartida (sharing economy).
“La economía colaborativa -escribe Rachel- es una economía construida sobre redes distribuidas de personas y comunidades conectadas frente a instituciones centralizadas, que transforma la forma en que podemos producir, consumir, financiar y aprender”. La economía colaborativa, además, apunta a un mejor aprovechamiento de bienes y recursos infrautilizados, a cambio de beneficios monetarios o no monetarios.
¿Qué plataformas serían parte de la economía colaborativa? Airbnb, que pone en contacto a personas que tienen un lugar para alquilar con personas que buscan dónde alojarse (consumo colaborativo); o Carpoolear, un sistema en el que varias personas que viajan a un mismo lugar comparten el auto (economía compartida). Luego, podemos discutir sobre el desarrollo de estas plataformas: si se utiliza software libre o privativo, cómo es el uso de los datos, si en su proceso se ha tenido en cuenta el cuidado ambiental, y qué consecuencias traen el rubro (por ejemplo en el caso de Airbnb, en el mercado inmobiliario). Pero eso es tema para otro envío.
Como te decía al comienzo, la idea de colaboración no llega a describir a todas las mutaciones económicas que hoy vivimos y que dependen cada vez más de la tecnología digital y el uso de datos e Internet. La colaboración o la interacción entre pares no es lo mismo que compartir, y ambas a la vez son muy distintas a la idea del on-demand (bajo demanda). En definitiva, el concepto de colaboración nada tiene que ver con las distintas relaciones que se dan en aquellas plataformas que combinan la oferta y la demanda utilizando trabajo remunerado.
Para nombrar o describir el trabajo bajo demanda que se organiza a través de plataformas digitales, los términos que se empezaron a utilizar son “economía de plataforma” (platform economy) y “trabajo de plataforma” (platform work).
La investigadora argentina Andrea del Bono escribe: “Con las plataformas se redefinen los mecanismos, no se trata de una actividad nueva, sino de una nueva forma de realizar las transacciones utilizando las nuevas tecnologías y, en numerosos casos, de una actividad de comercio tradicional a la que se ha unido la ventaja de la digitalización”. Donde hay que hacer foco, agrega Andrea, es en el uso de las plataformas digitales y en las relaciones que allí se tejen.
En líneas generales, las principales características de este tipo de plataformas (entre las que se encuentran Uber, que conecta conductores de autos particualres con personas que quieren trasladarse; Rappi y Glovo, que ofrecen servicios de entrega; y Zolvers que permite la contratación de personas para la limpieza en hogares), los algoritmos controlan los salarios y la asignación de tareas de las y los trabajadores.
Además, las personas no cuentan con las derechos laborales básicos porque para las plataformas no son empleades sino trabajadores independientes. Y, al no estar reguladas (al menos no en muchas ciudades de América Latina), las empresas no pagan impuestos y eso les permite proporcionar una mano de obra barata, que termina hundiendo las condiciones laborales en todos los sectores en los que operan.
Economía de plataforma y perspectiva de género
Se suele creer que la tecnología es una herramienta que colabora en la igualdad de género, pero la realidad es muy diferente. La tecnología reproduce los sesgos de la realidad y eso termina visualizándose en cada uno de sus desarrollos, incluidas las plataformas digitales de trabajo.
Una primera pregunta que podemos hacernos es en qué plataformas digitales de trabajo estamos las mujeres. En Argentina, por ejemplo, cuatro de cada cinco trabajadorxs de estas plataformas son varones y la encuesta realizada por CIPPEC en 2018 sobre la distribución de sexos por plataforma, demostró que las mujeres son mayoría en las plataformas vinculadas al cuidado como, por ejemplo, el trabajo doméstico. En Iguanafix, una plataforma de servicios de reparación para el hogar el 100% de los trabajadores son varones, mientras que en Zolvers, que ofrece servicios de limpieza, el 100% son mujeres. En Cabify, Glovo o Uber, el porcentaje de varones es de 96%, mientas que Airbnb, las mujeres son mayoría con el 57%.
Para Sofía Scasserra, docente e investigadora, esta realidad tiene que ver con la división sexual del trabajo que refuerza el hecho de que “las mujeres trabajamos en casa y nos hacemos cargo de los chicos y los varones salen afuera a trabajar. De hecho las plataformas como Rappi, Globo, Uber están fuertemente masculinizadas. Ahí vemos cómo en estas plataformas que son las mas visibles la fuerza de trabajo es masculina”.
Otro punto a tener en cuenta es el tema de los algoritmos. Si en estas plataformas el algoritmo es quien determina dónde se realiza el trabajo, cuánto se paga y también evalúa cómo se lleva a cabo, no hay que perder de vista que los algoritmos son desarrollos humanos y, por ende, tienden a repetir sesgos clasistas, raciales y patriarcales de nuestras sociedades.
Al mismo tiempo, muchas de estas plataformas digitales se promueven como una forma de atraer a más mujeres al trabajo remunerado. Uber, por ejemplo, en su momento se presentó como una oportunidad para que las mujeres desarrollen una actividad económica independiente, flexible, sin jefes, ni horarios. Sin embargo, hoy sabemos que genera una brecha salarial que ubica a las mujeres un 7% por debajo de lo que cobran sus colegas varones.
La empresa, argumentando que su algoritmo es neutral y no distingue géneros, ha responsabilizado a las propias mujeres porque son ellas quienes deciden dedicarle menos horas a la actividad, en horarios y zonas menos provechosas, y manejan más despacio, lo que les impide alcanzar el nivel de conductoras experimentadas. Lo cierto es que las mujeres eligen los horarios en los que pueden, no los que quieren; transitan las calles más seguras y manejan con precaución. Por lo visto el algoritmo no fue entrenado para valorar esos detalles.
Mis recomendados para que sigamos pensando
👉 Código Doméstico in the flesh
Es un trabajo de investigación realizado por la ecuatoriana Kruskaya Hidalgo que nos permite adentrarnos en cómo se incorporan las plataformas digitales -apps de servicios domésticos- en un ámbito tradicionalmente feminizado como es la limpieza, y cómo son las nuevas demandas y formas de organización y resistencia que están surgiendo en este contexto.
“¿Cómo impactará en la vida de las mujeres racializadas que realizan el trabajo de cuidados —ya de por sí precarizado— que ahora se organice a través de algoritmos? ¿Qué implicaciones tiene que la reproducción social de la vida esté mediada por aplicaciones móviles? ¿Cómo se deteriora el tejido social con estas prácticas plataformistas del cuidado?”, se pregunta Kruskaya.
El libro, además de hacer un recorrido sobre el funcionamiento y particularidades de muchas de las apps activas en América Latina, recoge las historias de vida de cuatro mujeres que trabajan en ellas: Jessi, desde São Paulo; Giselle, Ciudad de México; Paola, Bogotá y Roxy, Los Ángeles. Las cuatro, en palabras de la autora, “se enfrentan a la tecnificación y automatización del trabajo de cuidados a través de procesos algorítmicos que organizan el trabajo en estas aplicaciones” y también insertas en “circuitos marcados por la desigualdad de clase, género y étnica-racial”.
El trabajo de Kruskaya es hermosísimo ¡no dejes de leerlo! Además, las cuatro trabajadoras -Jessi, Giselle, Paola y Roxy- participaron en todo el proceso creativo, gráfico y editorial del proyecto y el equipo que la acompañó (ilustradoras, transcriptoras, traductoras, lectoras) estuvo conformado en su totalidad por mujeres y disidencias. Podés descargar el libro, o navegar la web donde también vas a encontrar las historias en formato podcast.
👉 Señoritas Courier
Conocí a las Senoritas Courier por un reportaje de Florencia Goldsman publicado en la revista Píkara. Se trata de un cooperativa de reparto en bicicleta, de Sao Paulo (Brasil), conformada por mujeres y diversidades sexuales dispuestas a construir y demostrar que puede haber alternativas frente al modelo de trabajo precarizado que ofrecen las apps de entrega como Uber, Rappi o Glovo.
Para Aline Os, creadora de Señoritas Courier y profesora universitaria especializada en artes plásticas, la cuestión con las apps es que en ningún momento “ni la plataforma ni la gran mayoría de las personas se preguntan ¿Quién es que está realizando ese trabajo? ¿Quién está atravesando la ciudad con mi comida en su espalda? ¿Quién esta pedaleando debajo del sol o lluvia con un peso exorbitante con un vehículo no apropiado para esa tarea? ¿Quién se está preocupando por la salud mental de esta persona que trabaja sola? Porque es más difícil pensar en esto si no estás organizada”.
El punto de partida fue pensar el negocio desde las necesidades de las personas y encontraron en el cooperativismo de plataforma el camino a seguir. Un proceso que les permitió discutir, entre otras cosas, “cómo podría darse la construcción de una plataforma basada en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de atender y de buscar un trabajo más justo, un trabajo decente”, cuenta Aline en la entrevista.
El cooperativismo de plataforma fue propuesto por Trebor Scholz como una salida a las contradicciones de la economía de plataformas. La idea central no es que estas plataformas dejen de existir sino que se multipliquen, pero bajo el control democrático de las personas usuarias y trabajadoras. Un modelo que pone a las personas en el centro, donde además de hacer el trabajo, son dueñas del negocio y las soluciones pueden ser propuestas por ellas.
Te recomiendo el artículo de Florencia para conocer más detalles sobre la experiencia de las Señoritas Courier.
¡Muchas gracias por llegar hasta acá! Hay mucho para seguir leyendo e investigando sobre el tema, este fue apenas un primer acercamiento. No dudes en escribirme si tenés alguna sugerencia.
Este fue el envío #66 de Siempre Cyborg Nunca Diosa. Si querés colaborar con el proyecto, compartilo con tus amigues o en tus redes sociales para que llegue a más personas. Si te llegó reenviado, podés sucribirte acá:
¡Hasta la próxima! Ivana